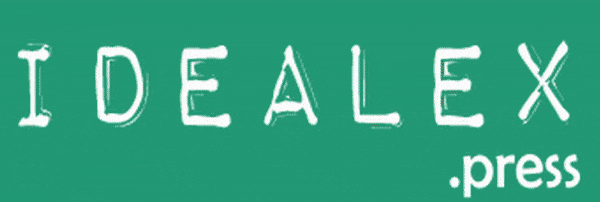“El cambio principal es ser más eficientes, tal como muchos lo dicen y reconocen. Eso se logra estableciendo procesos, mejorando...
No estamos todas, faltan las presas
“La Ley de Violencia integral en Chile no visibiliza la especial vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad ni se hace cargo concretamente del deber reforzado que tiene el Estado de prevenir la violencia en su contra, de investigar con la debida diligencia esos casos de violencia cada vez que ocurran, y de otorgar protección efectiva a las mujeres que la padecen”.
Claudia Castelletti y Nicole Lacrampette - 20 mayo, 2024
La violencia contra las mujeres nos afecta a todas, no importa en qué lugar del mundo vivamos, ni nuestras características personales o condiciones socioculturales, pues todas viviremos violencia de alguna manera en nuestras vidas. Los agentes que generan violencias son muchos y se encuentran en toda la sociedad: familia, lugares de trabajo y estudio, espacios públicos. Sin embargo, la violencia no afecta por igual a todas las mujeres y algunas de ellas la sufren de manera desproporcionada, ya sea por sus particulares condiciones de vulnerabilidad o porque dicha violencia proviene precisamente de quienes tienen a su cargo el resguardo de sus derechos.
 Claudia Castelletti Font
Claudia Castelletti Font Este es el caso de las mujeres privadas de libertad, que son uno de los grupos más expuestos a la violencia. En sus relatos suele haber antecedentes de violencia en sus hogares desde muy pequeñas y que las acompañan a su adultez. Así, a la violencia que han sufrido en el ámbito escolar, laboral y sanitario, se suma la que experimentan por parte del Estado cuando están privadas de libertad en recintos penitenciarios. A diferencia de las otras violencias que —al menos teóricamente— pueden ser denunciadas antes las autoridades competentes, las que ejerce el estado suelen ser silenciadas, no investigadas, naturalizadas e incluso justificadas por parte importante de quienes operan en el sistema de justicia.
Por ello es que la Convención de Belem do Pará, en su artículo 2 letra c), indica que la violencia contra la mujer incluye “[aquella] perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”, y el Comité de la CEDAW ha recomendado a los Estados “[p]roporcionar a las mujeres en […] lugares de privación de libertad, medidas de protección y de apoyo en relación con la violencia por razón de género (Recomendación General N° 35, de 2017) y “[ejercer] la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer reparación por todos los delitos cometidos contra mujeres, ya sea perpetrados por agentes estatales o no estatales” (Recomendación General N° 33, de 2015).
A pesar de esto, la Ley de Violencia integral en Chile no visibiliza la especial vulnerabilidad de las mujeres privadas de libertad ni se hace cargo concretamente del deber reforzado que tiene el Estado de prevenir la violencia en su contra, de investigar con la debida diligencia esos casos de violencia cada vez que ocurran, y de otorgar protección efectiva a las mujeres que la padecen. Por el contrario, la ley limita la responsabilidad de los agentes estatales, especialmente en el ámbito penitenciario, y omite cualquier protección especial para ellas. Por ejemplo, el artículo 6 la limita a actuaciones fuera del marco de sus competencias y que ocasionen daños por falta de servicio.
 Nicole Lacrampette
Nicole Lacrampette Asimismo, el inciso 1° del artículo 21 no incluye a Gendarmería entre los servicios obligados a adoptar las medidas de su competencia para garantizar la debida protección de las víctimas de violencia de género, pese a que en el artículo 31 —que regula las primeras diligencias ante denuncias por violencia de género— dispone que los casos de violencia ocurridos en recintos penitenciarios será Gendarmería quien tendrá el deber de prestar asistencia y protección a las víctimas, de conformidad con su ley orgánica, y de cumplir con los deberes de información y registro de la denuncia. Es decir, la Ley no agrega nada nuevo a la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres privadas de libertad, sino que se limita a remisiones generales a la ley orgánica de Gendarmería, la cual, por cierto, tampoco regula esta materia.
En la práctica, esto significa que las mujeres privadas de libertad que sufran violencia de género quedarán formalmente en una posición más mermada que el resto de las mujeres, y que en caso de que esa violencia sea ejercida o abiertamente tolerada por funcionarios públicos, la protección de las víctimas quedará en manos del mismo órgano público que la ejerció o no logró impedirla. ¿Qué garantías tendrán, entonces? Hace poco conocimos un caso de violencia sexual cometido al interior de una cárcel, en que la víctima fue interrogada por una funcionaria mujer de la PDI, pero en frente de varios gendarmes hombres. Poco tiempo después, la víctima se quitó la vida al interior del recinto penitenciario.
Por otra parte, aunque son conocidos los casos de violencia obstétrica al interior de las cárceles, no contarán como tales, pues para quedar comprendidos en la definición del artículo 6 N° 9 o para configurar la agravante del nuevo N° 24 del artículo 12 del Código Penal, debe tratarse de hechos ocurridos en el contexto de una atención de salud. ¿Qué les diremos a las mujeres que parieron en la cárcel porque no había carro celular disponible para trasladarlas al hospital? ¿Qué les diremos a las que no han tenido acceso oportuno a las atenciones de salud previstas para todas las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio? Por otra parte, tampoco se aborda en concreto en la ley la adopción de medidas específicas orientadas a superar las condiciones estructurales que generan este tipo de violencia en los establecimientos penitenciarios.
Muchas han celebrado, con justa razón, la próxima vigencia de la Ley Integral de Violencia de Género. Las presas, por desgracia, no podrán hacerlo y deberán seguir esperando que se las recuerde cuando se legisle sobre la protección de los derechos de las mujeres. Por ahora, solo cabe esperar que las instituciones del Estado tengan la iniciativa de considerar específicamente a las mujeres privadas de libertad al momento de cumplir con los deberes que les impone esta Ley.
Claudia Castelletti Font y Nicole Lacrampette Polanco son abogadas de defensa especializada de la Defensoría Penal Pública.
También te puede interesar:
— Los prejuicios en contra de las declaraciones de las imputadas en el sistema penal
— Mediación penal juvenil: foco en la reparación antes que en el castigo
— Defensoría Penal Pública chilena inaugura Observatorio de Derechos Humanos